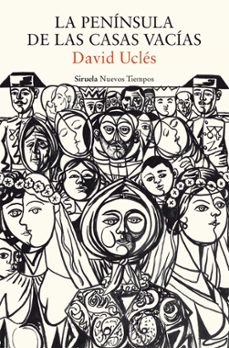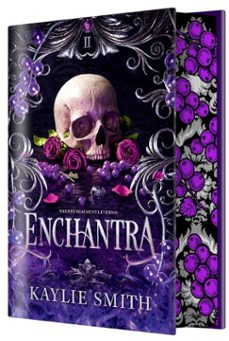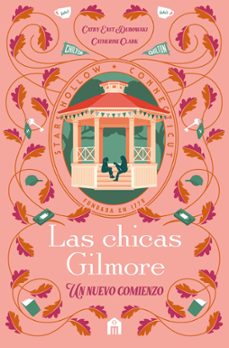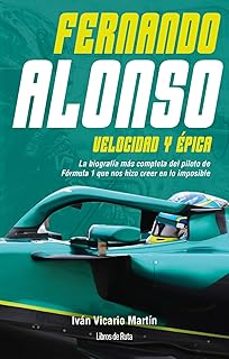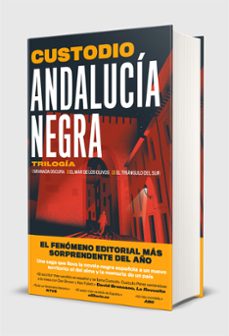EL NACIONALCATETISMO
JOHN WHEELER
MIX ANTHOPOS - 9788412817621
Sinopsis de EL NACIONALCATETISMO
Hubo una España —y aún queda más de la que convendría admitir— donde leer era una rareza, pensar resultaba peligroso y disentir se castigaba como si fuera pecado. Una España donde ser culto no despertaba admiración, sino sospecha. Allí, el catetismo no se percibía como defecto, sino como virtud patriótica; no como carencia, sino como seña de identidad cuidadosamente cultivada desde el púlpito, la escuela y el cuartel. No hablamos aquí de la ignorancia fruto de la falta de oportunidades, sino de otra forma más inquietante: un catetismo orgulloso, militante, que se bendecía con incienso, se celebraba en pasacalles y, llegado el caso, se defendía a golpe de tricornio. No era una ignorancia pasiva, sino combativa: una que no solo desconocía, sino que convertía el no saber en escudo, en estandarte, en bandera. Una que despreciaba al que sabía, se burlaba del que leía cosas raras, del que hablaba distinto o pensaba por su cuenta. Que escuchaba una palabra nueva y se encogía de hombros, no por humildad, sino por soberbia. El nacionalcatetismo no fue una anécdota histórica ni el subproducto accidental del aislamiento. Fue un proyecto. Un diseño deliberado de país reducido, obediente, homogéneo, con pasodoble de fondo y rosario en la mano. Un país donde las únicas libertades celebradas eran las del himno, la corrida y la genuflexión. Todo lo demás —el pensamiento crítico, la creatividad, la diferencia— se percibía como sospechoso, decadente o directamente enemigo. La inteligencia era
Ficha técnica
Editorial: Mix Anthopos
ISBN: 9788412817621
Idioma: Castellano
Número de páginas: 246
Encuadernación: Tapa blanda
Fecha de lanzamiento: 07/11/2025
Año de edición: 2025
Plaza de edición: España
Alto: 15.0 cm
Ancho: 23.0 cm
Peso: 200.0 gr
Especificaciones del producto
Opiniones sobre EL NACIONALCATETISMO
¡Sólo por opinar entras en el sorteo mensual de tres tarjetas regalo valoradas en 20€*!

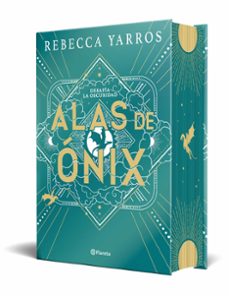
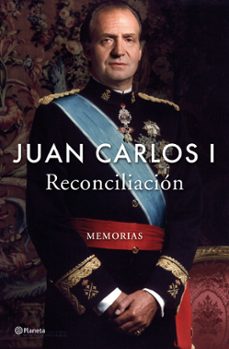



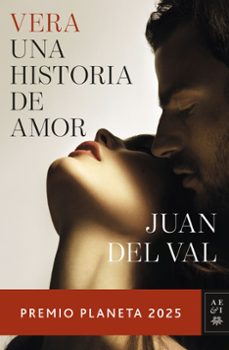

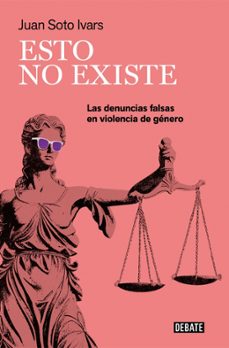
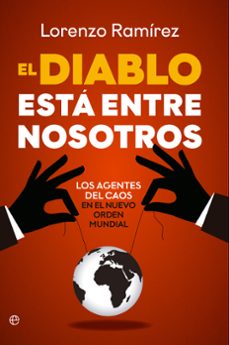

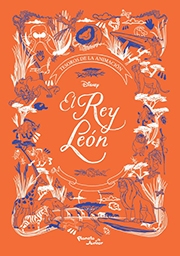





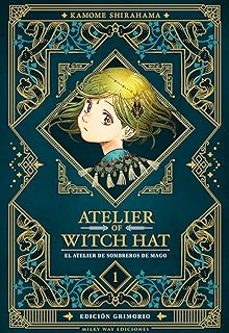


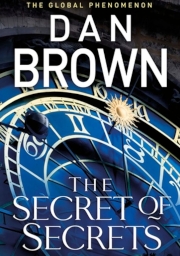

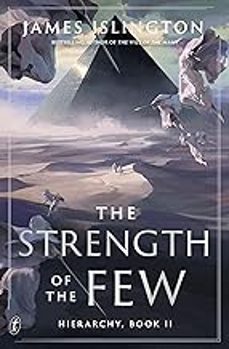
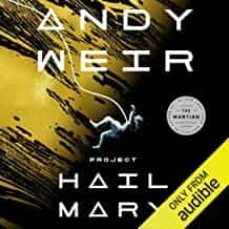


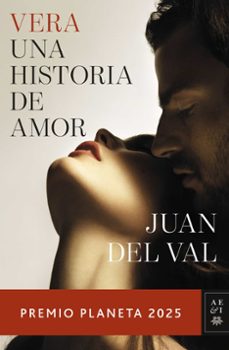
![harry potter y el cáliz de fuego (harry potter [ediciones ilustra das interactivas] 4)-j.k. rowling-9788419868497](https://imagessl7.casadellibro.com/a/l/s5/97/9788419868497.webp)