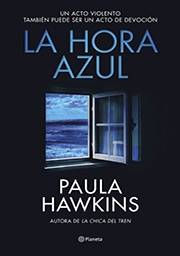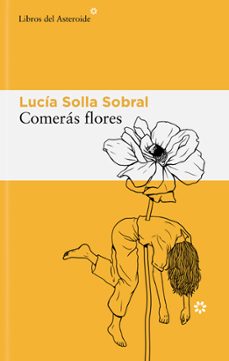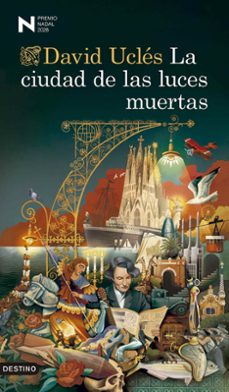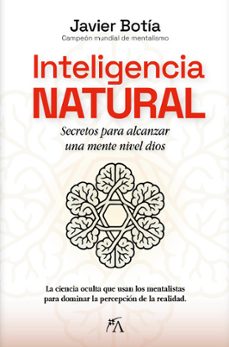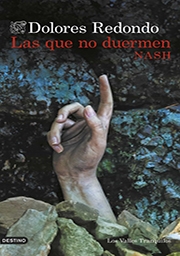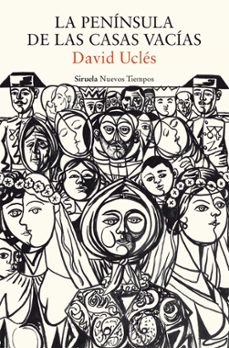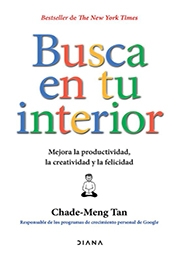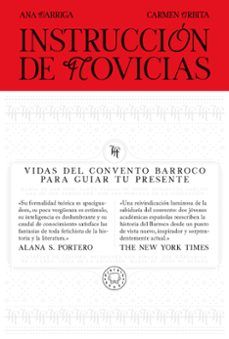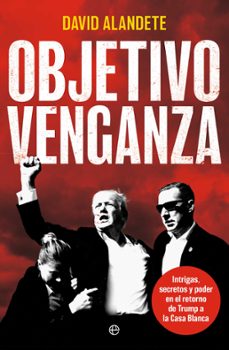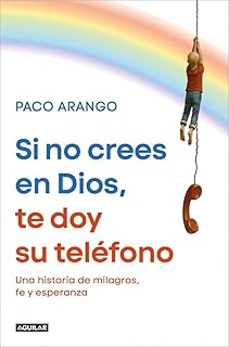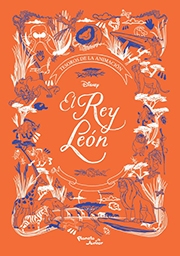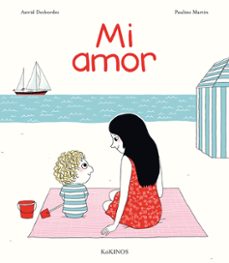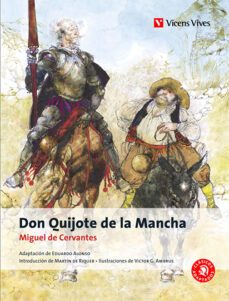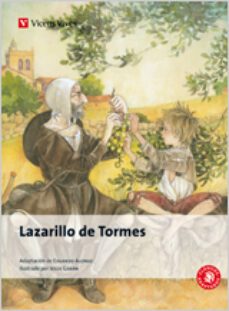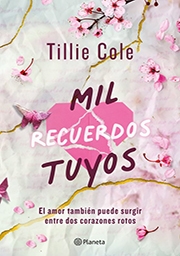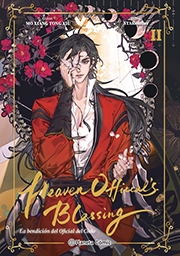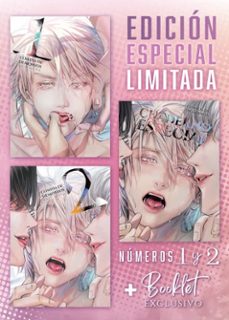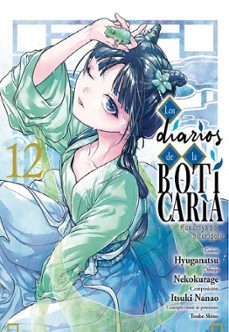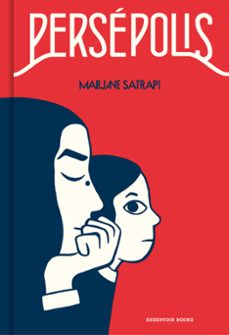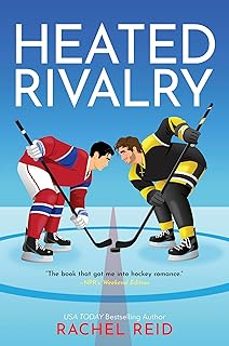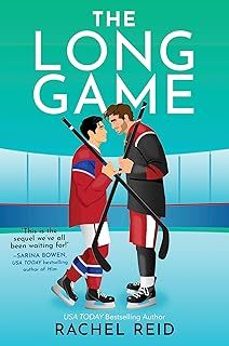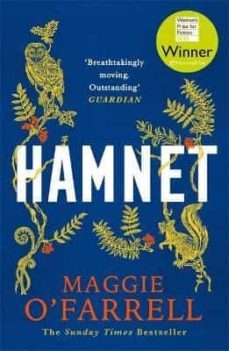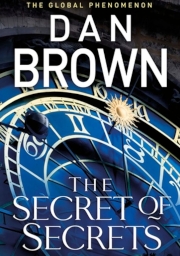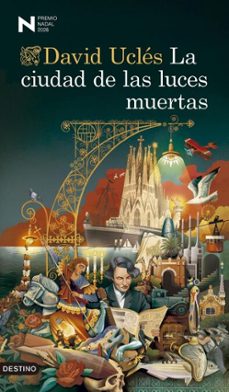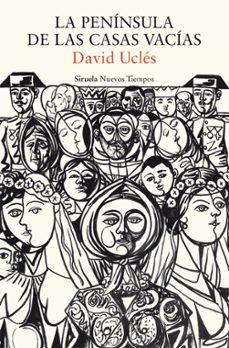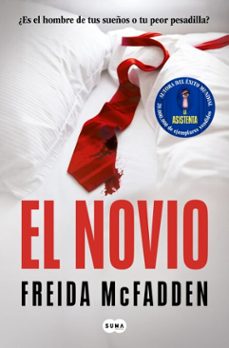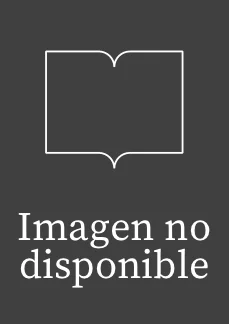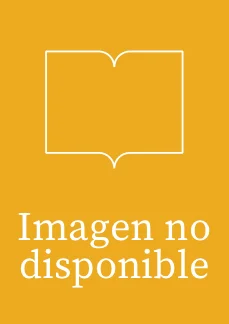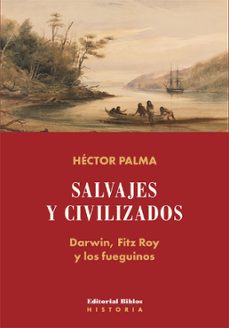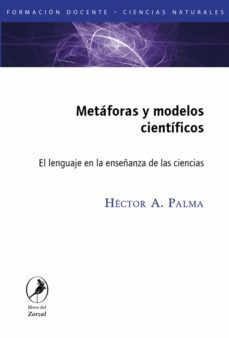Imprescindibles
Más vendidos Libros más leídos eBooks más leídos Todos los libros Todos los libros Autores destacados Series y sagas
Recomendados Libros recomendados Autores destacados Libros que inspiran Vidas con historia LGTBIQ+ English books
Ficción
Literatura Contemporánea Estudios literarios Clásicos Cuentos Poesía Teatro Libros de bolsillo Sagas literarias
Géneros literarios Novela romántica y erótica Novela negra Novela histórica Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Narrativa de humor Narrativa de viajes
No Ficción
Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Formación Idiomas Estilo de vida Libros de Cocina Guías de viaje Narrativa de viajes Deportes Libros de Juegos Manualidades
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura
Infantil
Juvenil
#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y Manga Juvenil Cómic Juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer
Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros
Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso
Cómic y Manga
Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant
Books in English
Books in English Fiction Non Fiction Comic Teen & Young Adult Main Authors Ken Follett Agatha Christie Stephen King Jane Austen Maggie O’Farrell On sale
Books in English for Young Adults Age 13+ Age 15+ Young Adult Authors Rebecca Yarros Sarah J. Maas Brandon Sanderson Ali Hazelwood Alice Oseman
Audiolibros
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Historia Historia universal
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y empresa Psicología y pedagogía Filosofía Infantil Audiolibros infantiles
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Arte Cine Música Historia del arte
eBooks
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes
HECTOR PALMA
Recibe novedades de HECTOR PALMA directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 6 de 6
LIBROS DEL ZORZAL 9789875991057
Tradicionalmente se han pensado las metáforas como un recurso propio de la literatura con funciones estéticas o retóricas, es decir, de embellecimiento o persuasión. Al mismo tiempo, con mucho recelo y desconfianza, se ha comprendido que podrían cumplir ciertas funciones en la ciencia, heurísticas o didácticas, si bien no dejarían de ser cuestiones secundarias y subsidiarias. Sin embargo, se pasa por alto lo primordial de las metáforas científicas: el valor cognoscitivo que poseen por sí mismas y no como meras subsidiarias de otro lenguaje considerado literal. Esta forma diferente de concebir su uso acarrea consecuencias epistemológicas importantes, pues en numerosas ocasiones el científico describe y explica la realidad a través de metáforas que el uso y la familiaridad literaliza. En la enseñanza, los docentes hablan acerca de la ciencia a través de metáforas, pero también los estudiantes articulan y construyen su conocimiento acerca de la realidad gracias a ellas. Esclarecer las características de esos procedimientos habituales, corrientes y legítimos puede contribuir a aprovechar mejor su potencialidad y a ser conscientes de sus límites y consecuencias.
Ver más
Tapa blanda
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 9789502311579
Tapa blanda
Editorial Biblos 9789876918442
Una soleada mañana de enero de 1833, por uno de los canales al sur de la Tierra del Fuego un buque inglés navega junto a un bote más pequeño. Los nativos de la zona, mediante gritos y humo, rápidamente se comunican entre si la novedad y comienzan a aparecer decenas de canoas con cientos de ellos para observar la extraña aparicion. Curiosos y amigables la mayoria, algo agresivos otros, observan el bote mas pequeño que acerca a la orilla a tres fueguinos (dos varones y una mujer) que regresan a su tierra luego de haber pasado casi un año en Londres. Para sorpresa de los compatriotas que los reciben casi desnudos, estos tres visten ropa europea, tienen el cabello cortado, hablan ingles y traen consigo juegos de te de porcelana, ropa blanca de cama, sombreros y vestidos.Esta singular escena es solo una pequeña parte de una historia mas extensa que estaba destinada al olvido en el tiempo y en el inhospito extremo suramericano si no fuera porque ocupa extensos pasajes de los diarios de viaje de los dos protagonistas ingleses de la misma historia: el capitan de la expedicion Robert Fitz Roy y el naturalista de a bordo y, con el tiempo, uno de los cientificos mas influyentes del mundo moderno, Charles Darwin. Pero ademas de esos testimonios directos, a lo largo de casi dos siglos se ha instalado una version mas o menos estandar repetida una y otra vez con una cantidad de supuestos y errores que merecen ser revisados y reevaluados. Reconstruir esta historia y, sobre todo, revisarla criticamente, es el objetivo de este libro.
Ver más
eBook
Editorial Biblos 9789876919043
On a sunny January morning in 1833, through one of the Southern Channels of Tierra del Fuego, a British vessel sails alongside a smaller boat. The natives of the area, through screams and smoke, quickly communicate with each other the novelty, and dozens of canoes with hundreds of natives emerge to observe the peculiar event. Curious and friendly for the most part, somewhat aggressive at times, they observe the smallest boat approaching the shore with three Fuegians (two men and one woman) returning to their homeland after almost a year in London. To the surprise of their compatriots, who receive them almost naked, these three Fuegians dressed in European clothes, with short hair, speak English and they bring with them porcelain tea sets, bed linens, hats and dresses. This unique scene is only a small part of a larger story that was headed to oblivion at that hostile Southern tip of South America, except for the fact that it was part of extensive passages in the journey diaries of the two British protagonists of the same story: the expedition captain Robert Fitz Roy and the naturalist on board, and eventually one of the most influential scientists in the modern world, Charles Darwin. But in addition to those direct testimonies, a more or less standard version has been installed, restated time after time for almost two centuries; with a series of assumptions and errors that deserve to be reviewed and reassessed. The aim of this book is to reconstruct this story and, above all, review it from a critical perspective.
Ver más
eBook
LIBROS DEL ZORZAL 9789875993426
Tradicionalmente se han pensado las metáforas como un recurso propio de la literatura con funciones estéticas o retóricas, es decir, de embellecimiento o persuasión. Al mismo tiempo, con mucho recelo y desconfianza, se ha comprendido que podrian cumplir ciertas funciones en la ciencia, heuristicas o didacticas, si bien no dejarian de ser cuestiones secundarias y subsidiarias. Es indudable que las metaforas tienen tanto cualidades esteticas y retoricas, como tambien funciones heuristicas y didacticas. Sin embargo, se pasa por alto lo primordial de las metaforas cientificas: el valor cognoscitivo que poseen por si mismas y no como meras subsidiarias de otro lenguaje considerado literal. Esta forma diferente de concebir su uso acarrea consecuencias epistemologicas importantes, pues en numerosas ocasiones el cientifico describe y explica la realidad a traves de metaforas que el uso y la familiaridad literaliza. En la enseñanza, los docentes hablan acerca de la ciencia a traves de metaforas, pero tambien los estudiantes articulan y construyen su conocimiento acerca de la realidad gracias a ellas. Esclarecer las caracteristicas de esos procedimientos habituales, corrientes y legitimos puede contribuir a aprovechar mejor su potencialidad y a ser conscientes de sus limites y consecuencias.
Ver más
eBook
Del 1 al 6 de 6