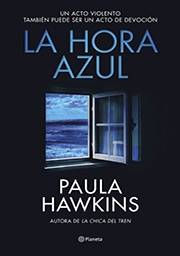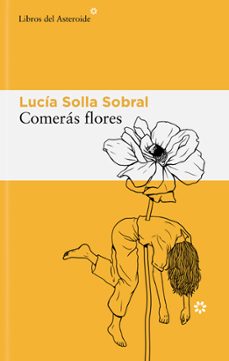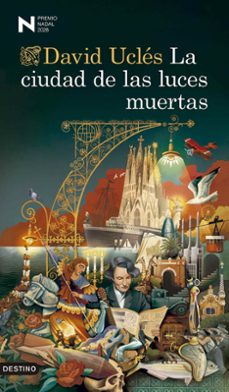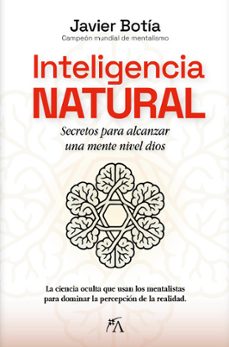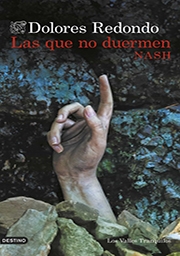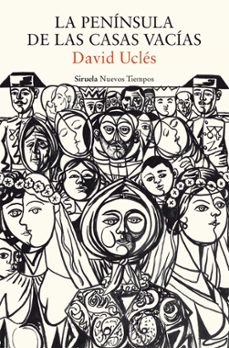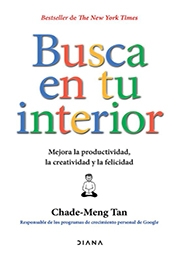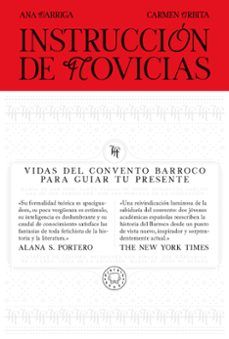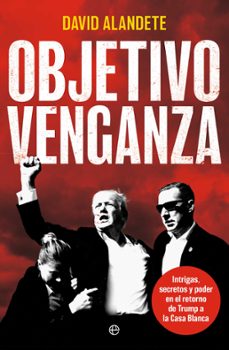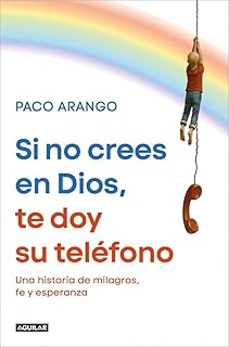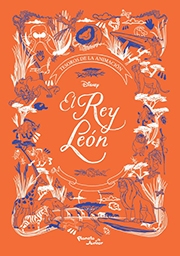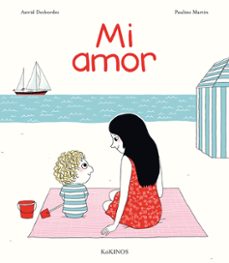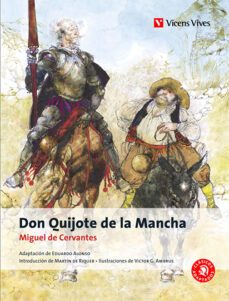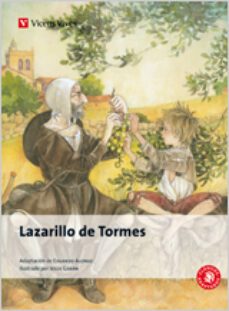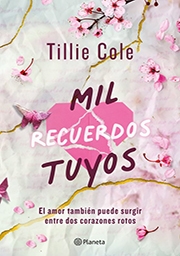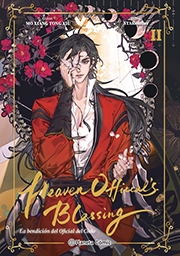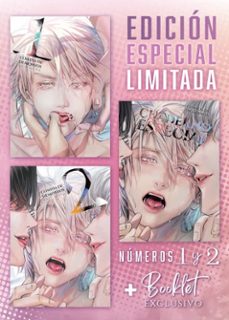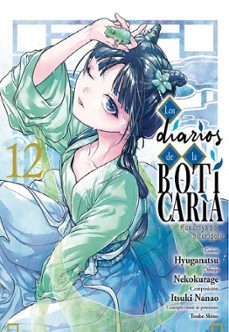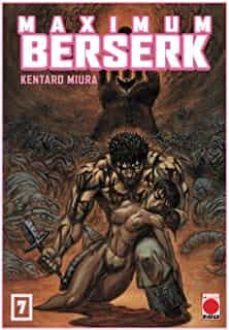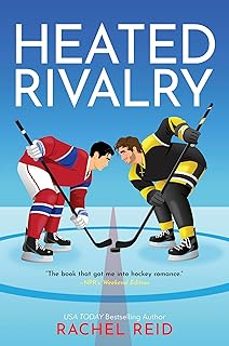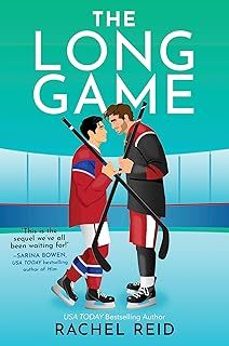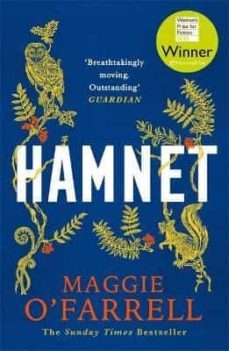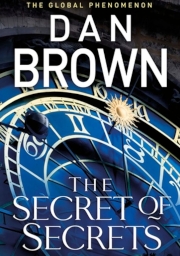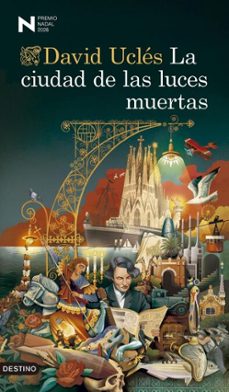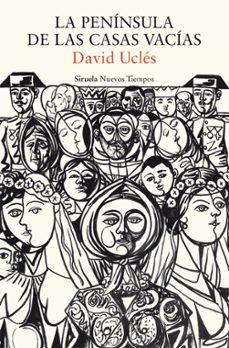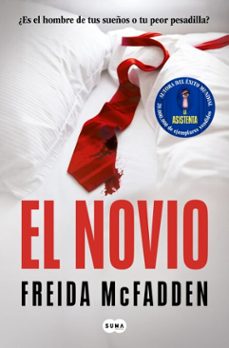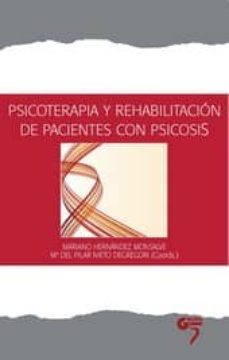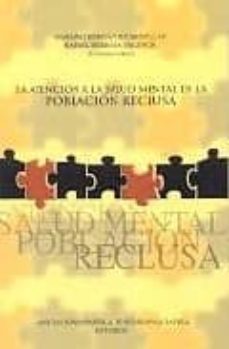Imprescindibles
Más vendidos Libros más leídos eBooks más leídos Todos los libros Todos los libros Autores destacados Series y sagas
Recomendados Libros recomendados Autores destacados Libros que inspiran Vidas con historia LGTBIQ+ English books
Ficción
Literatura Contemporánea Estudios literarios Clásicos Cuentos Poesía Teatro Libros de bolsillo Sagas literarias
Géneros literarios Novela romántica y erótica Novela negra Novela histórica Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Narrativa de humor Narrativa de viajes
No Ficción
Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Formación Idiomas Estilo de vida Libros de Cocina Guías de viaje Narrativa de viajes Deportes Libros de Juegos Manualidades
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura
Infantil
Juvenil
#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y Manga Juvenil Cómic Juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer
Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros
Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso
Cómic y Manga
Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant
Books in English
Books in English Fiction Non Fiction Comic Teen & Young Adult Main Authors Ken Follett Agatha Christie Stephen King Jane Austen Maggie O’Farrell On sale
Books in English for Young Adults Age 13+ Age 15+ Young Adult Authors Rebecca Yarros Sarah J. Maas Brandon Sanderson Ali Hazelwood Alice Oseman
Audiolibros
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Historia Historia universal
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y empresa Psicología y pedagogía Filosofía Infantil Audiolibros infantiles
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Arte Cine Música Historia del arte
eBooks
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes
MARIANO HERNANDEZ MONSALVE
Recibe novedades de MARIANO HERNANDEZ MONSALVE directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 4 de 4
ARS MEDICA 9788497513647
Mariano Hernández MonsalveLa esquizofrenia, la más paradigmática representación del enfermar mental, mantiene toda su vigencia en el filo de su centenario. El diagnóstico de la esquizofrenia, a pesar de la ingente cantidad de datos de investigación acumulados, a día de hoy, sólo es posible por aproximación mediante entrevista, mediante conexión interpersonal con el paciente y valiéndose de la información complementaria de los familiares o personas próximas al afectado. En orden al diagnóstico, las pruebas biológicas sirven para descartar el padecimiento concomitante de alguna otra enfermedad, de la que los síntomas aparentemente esquizofrénicos pudieran ser mera expresión sintomática, pero no proporcionan criterios para el diagnóstico positivo de esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por una gran heterogeneidad tanto en los factores de vulnerabilidad y de riesgo, como en la expresividad clínica, en la evolución y en tantos otros parámetros. También en lo que se refiere a los paradigmas o modelos conceptuales, clínicos y asistenciales, asistimos a una amplia heterogeneidad y proliferación de investigación muy diversas, entre las que es difícil construir modelos integradores que den cuenta de los distintos hallazgos.
Ver más
Tapa blanda
ARS MEDICA 9788497513937
El trastorno bipolar de hoy es el heredero directo de la enfermedad maníaco-depresiva kraepeliana, que, junto con la esquizofrenia y la paranoia, ha venido alojando, con sus similitudes y diferencias, el encuadre conceptual de la enfermedad mental en Occidente. La situación clínica y asistencial de los trastornos bipolares se corresponde con frecuentes claroscuros, ya que, a pesar del aumento de tratamientos disponibles, los datos indican que la incidencia, la prevalencia, la frecuencia de recaídas, la comorbilidad, las complicaciones y el deterioro funcional de los pacientes bipolares han aumentado en la última década. En las últimas dos décadas, la importancia del trastorno bipolar ha ido creciendo a instancias de un concepto clínico más amplio de enfermedad: el espectro bipolar. El espectro es la forma de conceptuar la relación entre las formas más graves de las enfermedades afectivas, tanto unipolar como bipolar, y las formas leves, incluyendo características consideradas propias del temperamento. Es aún motivo de extrañeza y admiración el hecho de que, a día de hoy, el litio sea uno de los pocos tratamientos que tiene un perfil de indicaciones y de manejo clínico muy similar al descrito originalmente (motivo, entre otros, por el que algunos autores proponen denominar al trastorno bipolar "síndrome de Cade" en reconocimiento al autor del descubrimiento de las propiedades terapéuticas del litio y de su especificidad para el trastorno/espectro bipolar). Hoy en día, no es posible plantear prevención primaria e intervenciones universales. Sí cabe plantear prevención indicada, tratando síndromes subsindrómicos. Otra cuestión inevitable ante cualquier digresión sobre la dimensión clínica y humana del trastorno bipolar es su relación con el contexto cultural y con la creatividad.Mariano Hernández Monsalve
Ver más
Tapa blanda
EDITORIAL GRUPO 5 9788493894887
Tapa blanda
ASOC. ESP. NEUROPSIQUIATRIA 9788495287175
Tapa blanda
Del 1 al 4 de 4