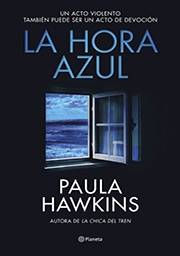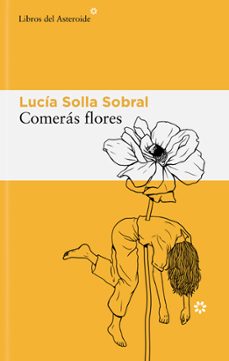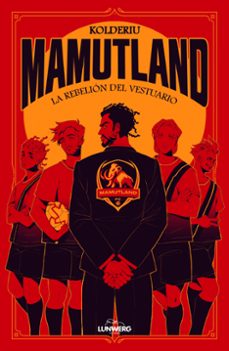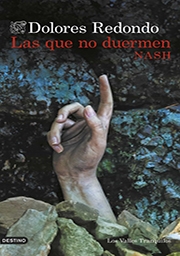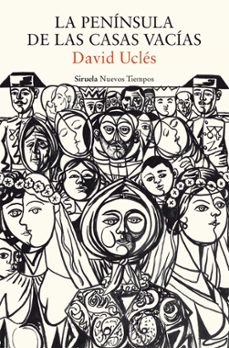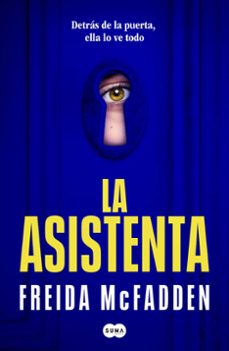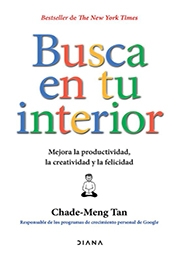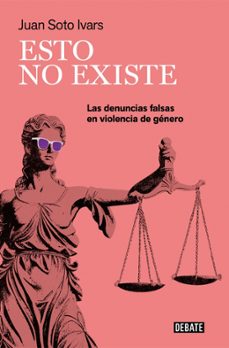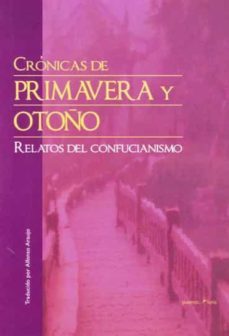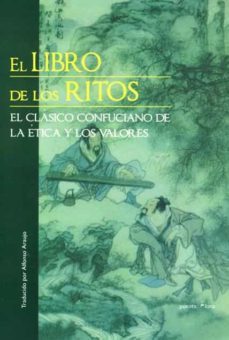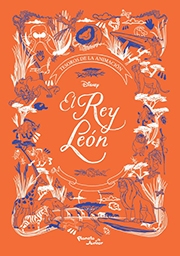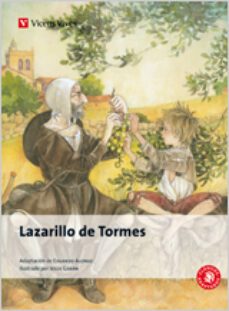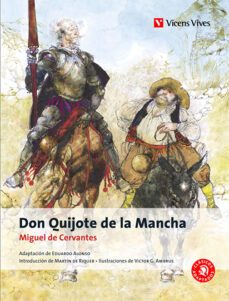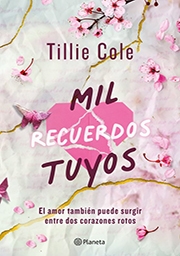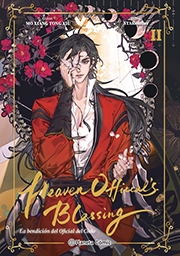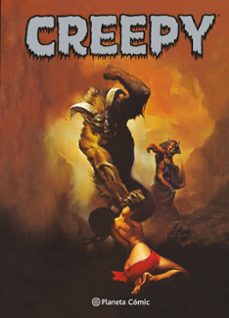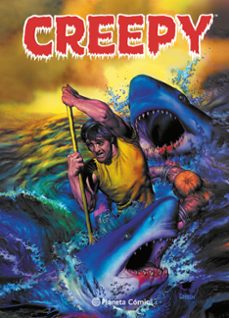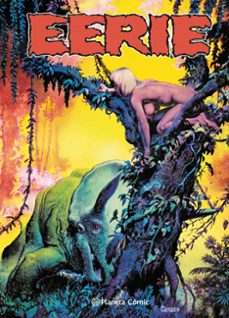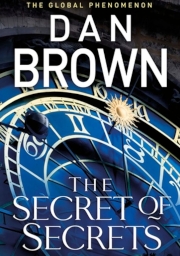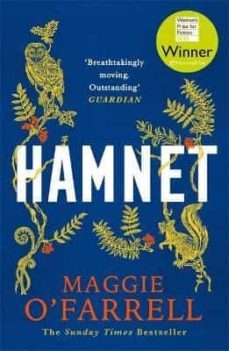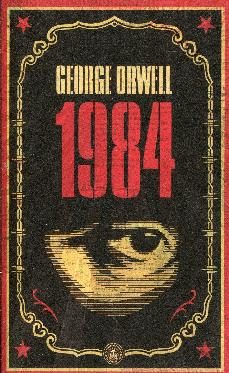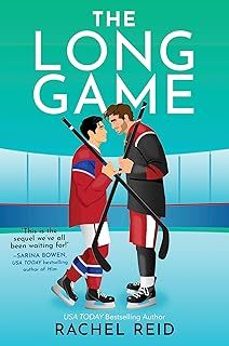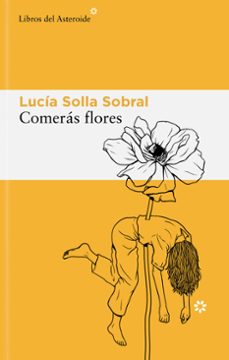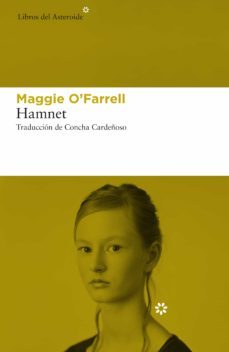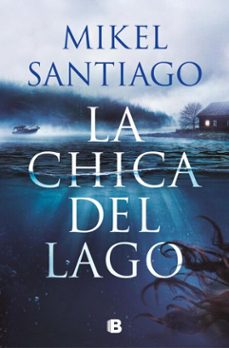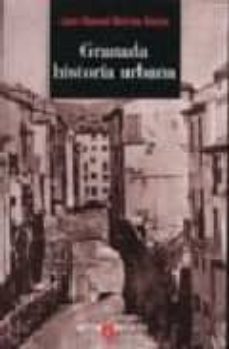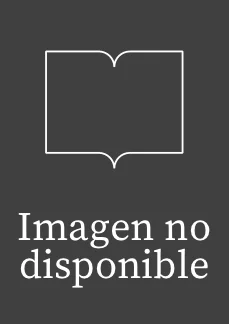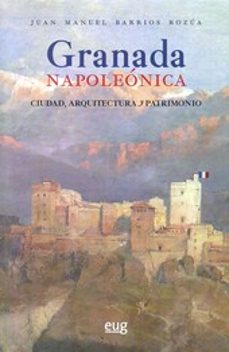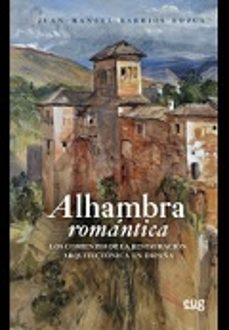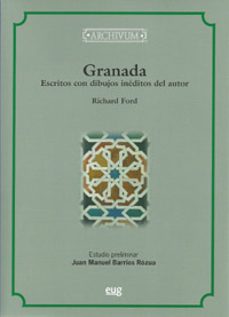Imprescindibles
Más vendidos Libros más leídos eBooks más leídos Todos los libros Todos los libros Autores destacados Series y sagas
Recomendados Libros recomendados Autores destacados Libros que inspiran Vidas con historia LGTBIQ+ English books
Ficción
Literatura Contemporánea Estudios literarios Clásicos Cuentos Poesía Teatro Libros de bolsillo Sagas literarias
Géneros literarios Novela romántica y erótica Novela negra Novela histórica Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Narrativa de humor Narrativa de viajes
No Ficción
Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Formación Idiomas Estilo de vida Libros de Cocina Guías de viaje Narrativa de viajes Deportes Libros de Juegos Manualidades
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura
Infantil
Juvenil
#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y Manga Juvenil Cómic Juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer
Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros
Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso
Cómic y Manga
Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant
eBooks
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes
Juan Manuel Barrios Rozúa
Recibe novedades de JUAN MANUEL BARRIOS ROZUA directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 5 de 5
COMARES 9788484445395
Desde antiguo la Vega de Granada ha constituido uno de los espacios agrícolas de más fertilidad de toda la Península Ibérica. Queda enmarcada por un circo de montañas de relieve áspero, hoy con esas tonalidades grisáceas y de un marrón desvaído que da la piedra desnuda, pero en el pasado cubiertas sin duda por recios bosques mediterráneos. Estas montañas protegían la llanura de las invasiones, pues sólo se podía acceder a ella por algunos pasos de fácil defensa. Es más, al sur se situaba Sierra Nevada, una cadena montañosa verdaderamente inexpugnable que contaba con algunas de las cimas más altas de la Península. En ellas la nieve se acumulaba durante buena parte del año para iniciar el deshielo en la primavera. Los ríos que nacían en sus faldas eran los responsables de esa privilegiada Vega, a la que aportaban los sedimentos que la conformaban y el agua que le daba vida.
Ver más
Otros
UNIVERSIDAD DE GRANADA 9788433856036
Cuando Napoleón se coronó emperador, Granada era una ciudad con un perfil dominado por las masas de conventos e iglesias parroquiales, y lo mejor de su solar ocupado por fundaciones religiosas y casas propiedad de estas. Hasta el rincon mas angosto estaba protegido por una cruz u hornacina, las calles eran recorridas con frecuencia por procesiones y los trajes talares se veian por doquier. Aunque esta ciudad se adentraba en una profunda crisis, las iniciativas ilustradas para transformarla habian tenido un limitado alcance. Serian los franceses los que darian el primer paso drastico en la destruccion de la ciudad sacralizada del Antiguo Regimen, al suprimir las ordenes religiosas masculinas y transformar sus conventos en edificios de uso publico. Por otra parte, los propios franceses realizaron o terminaron obras de mejora urbana, algo que fue posible gracias a la economia de guerra y a la ferrea direccion de Horace Sebastiani, un culto e implacable general que conto con el asesoramiento de afrancesados tan ilustres como Simon de Argote o Francisco Dalmau. A los invasores se debe tambien el primer intento de crear un museo de pinturas en Granada. Pero las medidas de caracter modernizador estuvieron acompañadas de los horrores de la guerra, en particular del expolio de los recursos economicos y del saqueo del patrimonio artistico conventual.
Ver más
Tapa blanda
UNIVERSIDAD DE GRANADA 9788433859044
Durante la etapa romántica la Alhambra pasó de ver amenazada su existencia a ser objeto de activas campañas de restauración. Polémicas de ámbito local y nacional envolvieron las intervenciones, acometidas las mas de las veces por artifices con una deficiente formacion teorica y practica. Los debates estuvieron centrados al igual que lo siguen estando hoy, en si el restaurador debe limitarse a consolidar o debe recuperar una imagen unitaria, si respeta la patina o devuelve el supuesto brillo primigenio, si conserva el valor documental o lo sacrifica en el altar del valor artistico.El libro no se limita a trazar el complicado itinerario de las restauraciones, sino que tambien ilumina la microhistoria de una ciudadela por la que desfilaron algunos de los mas celebres escritores y artistas de la epoca, desvelando cual era la realidad social que habia tras la onirica cortina del romanticismo.
Ver más
Tapa blanda
Editorial Universidad de Granada 9788433854582
El escritor Richard Ford (1796-1858), considerado el primer hispanófilo inglés, pasó largas temporadas en Granada, donde dejó una huella que una descendiente suya, Lily Ford, ha tratado de recuperar en una visita a la ciudad que inspiró algunas de las publicaciones de este autor del Romanticismo.
Ver más
Tapa blanda
Del 1 al 5 de 5